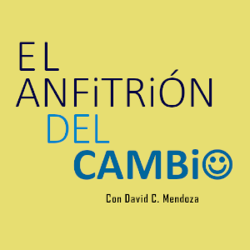Colombia ha entrado oficialmente en año electoral y el panorama se presenta tenso y lleno de desafíos para las campañas políticas. Según un análisis de la situación, el contexto actual se caracteriza por una profunda desconfianza ciudadana, nuevas regulaciones para la propaganda y un entorno digital propenso a la desinformación. En este escenario, la victoria en las urnas dependerá de la estrategia comunicacional de los candidatos a fin de convertir la incertidumbre en confianza.
 Con el calendario electoral ya en marcha (el Congreso el 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta presidencial el 31 de mayo), la credibilidad se ha convertido en el activo más valioso. Aunque la Registraduría Nacional del Estado Civil insiste en la transparencia del proceso, el clima de opinión está permeado por la sospecha y la polarización, lo que exige que el marketing político primero gane la confianza del electorado.
Con el calendario electoral ya en marcha (el Congreso el 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta presidencial el 31 de mayo), la credibilidad se ha convertido en el activo más valioso. Aunque la Registraduría Nacional del Estado Civil insiste en la transparencia del proceso, el clima de opinión está permeado por la sospecha y la polarización, lo que exige que el marketing político primero gane la confianza del electorado.
El análisis apunta sin lugar a dudas a que la confianza es el factor diferencial en estas elecciones. Poniéndolo en contexto, Colombia figura entre los países con bajos niveles de confianza en sus instituciones, un dato que condiciona la efectividad de cualquier mensaje o promesa de campaña. Si la audiencia desconfía del mensajero, ningún eslogan sostiene la narrativa. Por lo tanto, la tarea estratégica es interpretar y responder a estos datos, sin caer en soluciones superfluas.
El contexto se ha complicado aún más con la nueva ley de encuestas, que ha restringido las mediciones y elevado sus costos metodológicos, lo que ha resultado en una “sequía de datos” confiables. Esto, a su vez, genera un mayor vacío de información, incrementando el ruido especulativo en las redes y creando un terreno fértil para la manipulación. Para las campañas, gestionar esta situación exigirá una analítica propia y la trazabilidad de las fuentes.
Seis buenas prácticas para las campañas políticas
Para poder orientarse en este complejo escenario, el análisis propone seis puntos importantes para las campañas con impacto:
- Contrato de confianza. Los mensajes deben estar anclados a problemas verificables, con metas medibles y la publicación de supuestos, fuentes y metodologías.
- Arquitectura de datos. Ante la escasez de encuestas, es crucial desarrollar un panel de indicadores propios para monitorear la economía, la seguridad y otros servicios públicos.
- Respuesta a la desinformación. Se recomienda establecer un protocolo o “war room” para la detección, clasificación y trazabilidad de los bulos, con alianzas estratégicas con verificadores.
- Segmentación con ética. La personalización de mensajes no debe cruzar líneas sensibles. Es importante explicar a los usuarios por qué se les muestra un anuncio y cómo se protegen sus datos.
- Vocería distribuida. Se sugiere reducir la dependencia de un solo vocero y apostar por redes de validadores locales, incluyendo mujeres y jóvenes, en coherencia con las normas que protegen la participación política.
- El cumplimiento como storytelling. Mostrar los controles de pauta y la rendición de cuentas en tiempo real no solo cumple con las regulaciones, sino que también persuade y construye confianza.
En un país que se prepara para votar entre el escepticismo y la esperanza, la estrategia ganadora no será un simple eslogan, sino un sistema de confianza basado en datos buenos, reglas claras y una narrativa que resista auditorías.